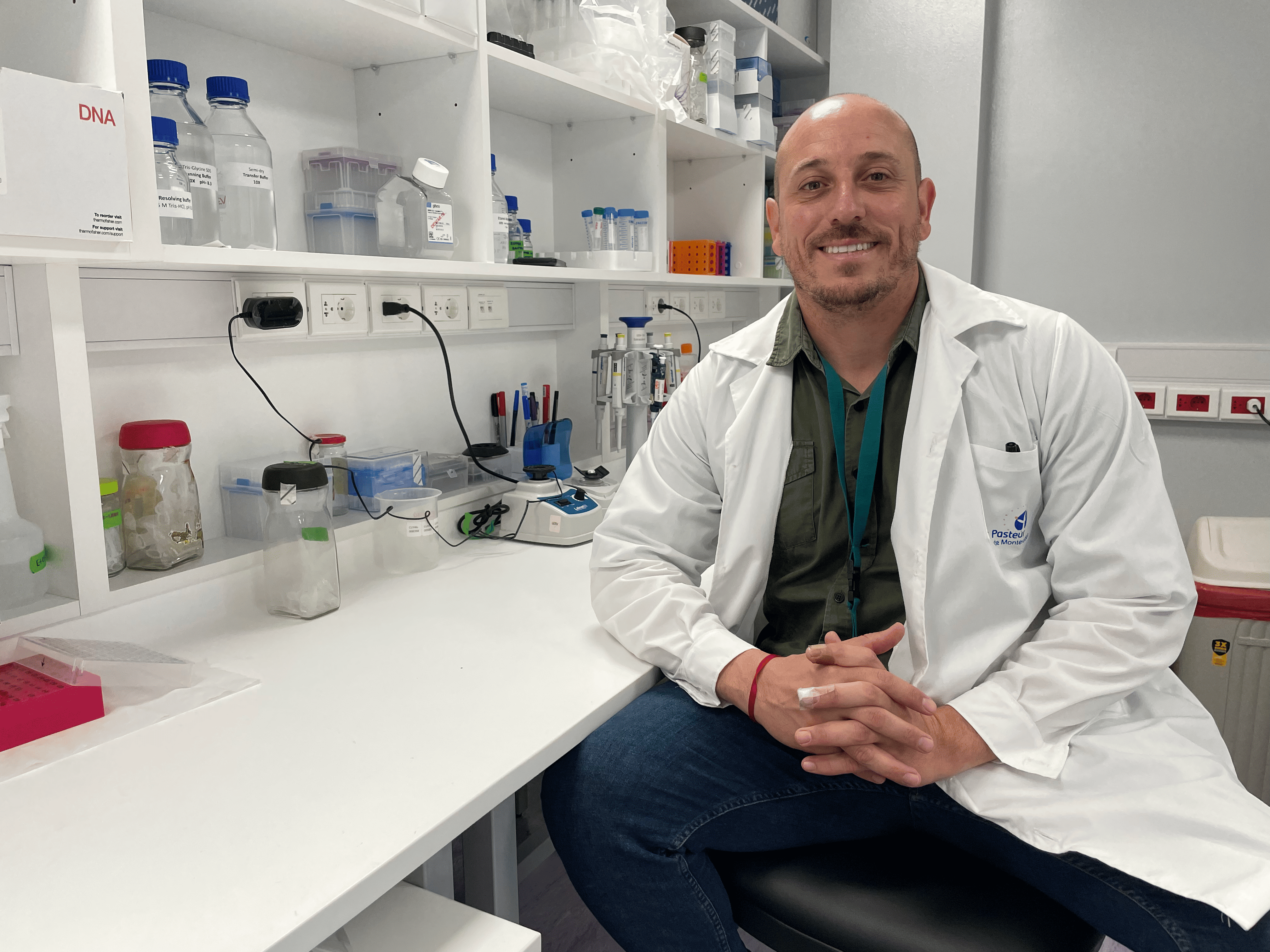Gonzalo Moratorio: tiempo de cosechar lo sembrado
Pocas semanas después de que Gonzalo Moratorio asumiera como responsable de uno de los grupos a cuatro años (G4) que iniciaron su camino en el Institut Pasteur de Montevideo en 2020, el investigador debió poner en pausa sus proyectos para abocarse de lleno a aportar su trabajo para combatir la pandemia del covid19.
A cinco años de ese momento, cuando nació el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus (LEEV), Moratorio cuenta cómo fue el proceso de retomar el camino original del laboratorio y la importancia de potenciar al joven equipo científico que los acompaña junto a Pilar Moreno.
Tu llegada al instituto como responsable del LEEV fue vertiginosa. A poco de empezar ya preocupaba en el mundo el surgimiento del covid19 y luego llegaron los primeros casos a Uruguay. ¿Cómo modificó eso tu planificación para el armado del laboratorio?
La modificó en un 100%. Había un proyecto, con el cual había sido elegido como uno de los grupos de investigación a cuatro años, que tuvo que ponerse en pausa. Como el laboratorio al inicio no tenía equipos asociados (sí podía utilizar todo lo del instituto) demandó una vinculación —natural, en mi caso— con el Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias donde también soy investigador y docente, y siempre Juan Cristina, profesor titular de ese laboratorio, me dio toda su confianza. También tenía fondos de proyectos de Estados Unidos que traje conmigo desde Francia, que no estaban asociados al G4 pero decidí destinarlos a la compra de lo que se necesitaba para empezar a idear el kit diagnóstico que realizamos con Pilar Moreno y todo el equipo.
Con respecto a esa sinergia entre el instituto y la facultad, me siento muy afortunado de poder realizar y desarrollar la ciencia que hacemos en mi grupo en un lugar como el instituto, que nos brinda realmente muchísimas soluciones y con el vínculo con la Facultad de Ciencias. Eso hace que todo sea más fácil y exitoso.
Una vez pasada la pandemia, ¿cómo fue el proceso de redireccionar el laboratorio hacia el camino que originalmente habías pensado cuando te postulaste al G4?
Fue un proceso que tomé con mucha alegría y de forma natural, pero costó. La pandemia, de alguna manera, determinó mi forma de pensar dada la cantidad de preguntas o de ciencia pandémica y asistencial como consecuencia de la “covidización” de la investigación. Fue un momento en el que a la ciencia lo único que se le pedía era información sobre el covid19, entonces también fue muy agotador para todos los científicos seguir con eso. Y también lo fue para mí.
Luego sí pude retomar proyectos que involucran evolución experimental de virus y que nacieron durante mis cinco años de posdoctorado en el Departamento de Virología del Institut Pasteur (IP) de París. Me interesa entender cuáles son los mecanismos de los virus de ARN para ser los “evolucionadores” más veloces que conocemos en el planeta; cómo toleran las mutaciones, cómo estas mutaciones le confieren características fenotípicas que los hacen más transmisibles, más virulentos o menos eficientes en alguna de sus características.
Abrazo con mucha ilusión el hecho de volver al camino que me había propuesto originalmente, de soñar con armar una escuela de evolución experimental de virus. Mi idea siempre fue que, en ella, los estudiantes pudieran manejar tecnologías de genética reversa, cultivos célulares e insertarse en el mundo de los estudios in vivo (básicamente en el modelo de ratón), para más adelante poner a prueba hipotésis evolutivas y hasta utilizar a los virus como aplicaciones biotecnológicas.
¿En qué momento empezaron a retomar ese camino?
No fue antes del 2023, porque también hubo un componente extra a lo científico, respecto al trabajo de comunicar la ciencia y de cuidarse a uno mismo, que fue realmente muy agotador.
Creo que el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus empieza a cosechar lo que sembró todo este tiempo —sin ser la parte de ciencia pandémica y su impacto a la sociedad y salud pública— recién este año. Ya tenemos algunos artículos recientemente aceptados, que son muy interesantes y en excelentes journals, que de alguna manera van a ir marcando el rumbo del laboratorio.
En la actualidad, ¿cuáles son las principales investigaciones que está llevando adelante el laboratorio?
Hoy el laboratorio intenta desarrollar nuevas estrategias antivirales pensando con una cabeza que, al menos creemos, es diferente o no lineal. Nos enfocamos en biología sintética, desde el diseño racional de genomas virales hasta cómo responder las preguntas de biología evolutiva que originaron esos mismos diseños.
Intentamos utilizar el potencial evolutivo o adaptativo de los virus en contra de ellos mismos. A modo de ejemplo, esto lo hacemos estudiando firmas moleculares que tienen virus que solo pueden infectar insectos, pero que no están presenten en virus que son de importancia para la salud humana y pueden ciclar entre estos insectos y nosotros, como el dengue, el zika o el chikungunya.
En nuestro laboratorio hoy se utilizan sistemas de genética reversa para diferentes virus de ARN. Por ejemplo, trabajamos sobre un modelo experimental del virus mayaro, que es lo que se conoce como un virus «olvidado». Además, creemos que tiene el potencial de ocasionar brotes, como los del zika en 2015. En aquel entonces nadie lo conocía, ni siquiera los virólogos sabían lo que era el virus del zika. Hoy en día, América del Sur tiene que estar interesada en el mayaro y en el oropouche. También tenemos que estar pensando en cuánto falta para que el virus llamado o’nyong nyong salga del continente africano.
Nosotros elegimos el mayaro, porque además de que pensamos que se necesita recabar vasta información para entender ese modelo fascinante, también creemos que podemos “ingenierizar” genéticamente al mayaro para limitarlo y cortar la capacidad de ciclar entre el mosquito y el ser humano, o entre el mosquito y el mono, por ejemplo. Nos interesa mucho entender los determinantes moleculares del salto de especie. Eso es una línea en sí misma.
También nos interesa la tecnología de ARN vinculada a genomas virales. Con esto podemos hablar de vacunas de ARN mensajero. De hecho, el laboratorio está construyendo vacunas de ese tipo y tiene pruebas de concepto muy prometedoras.
A su vez, queremos utilizar estas tecnologías de ARN basándonos en lo que conocemos sobre cómo manipular los genomas de virus para desarrollar, por ejemplo, virus oncolíticos —ahí está asociada Guska, la startup que cofundamos con Pilar Moreno—.
Por último, me interesa mucho entender los fenómenos asociados a la robustez mutacional, que es la capacidad que tiene un organismo de amortiguar las mutaciones y no cambiar fenotípicamente. Quiero entender estos fenómenos in vivo y, por eso, trabajamos de forma conjunta con la Unidad de Biotecnología en Animales de Laboratorio, que dirige Martina Crispo en el instituto. Me entusiasma ver a todos los miembros de nuestro laboratorio metiendo mano y haciendo ciencia que yo recién pude hacer cuando me fui a Francia (entre 2012 y 2018).
¿Sentís que es una gran responsabilidad trabajar constantemente con virus asociados a situaciones críticas de salud pública, pandemias como el covid19 o epidemias como el dengue, por ejemplo?
Trabajar con virus es una enorme responsabilidad. Implica un compromiso ético profundo y la necesidad de respetar normas de bioseguridad muy estrictas.
Recuerdo que cuando estaba en Francia, ocurrió en 2015 un brote de ébola en Sierra Leona, África. Desde el IP de París nos preguntaron si estábamos dispuestos a colaborar en laboratorios portátiles y viajar. Me anoté enseguida, pero mi jefe de postdoc no me permitió ir. Yo estaba por terminar un paper en el que había trabajado durante cuatro años y él pensó que no debía desenfocarme de eso; además se iba a publicar muy bien y traía consigo una patente. Me sugirió que usara mis días de licencia para ir si quería, pero yo necesitaba esos días para viajar a Uruguay, porque ese año a mi madre le habían diagnosticado Parkinson.
Al final del día, creo que la verdadera responsabilidad está en elegir aquello a lo que queremos dedicar nuestro tiempo y energía. En ciencia, a veces nos olvidamos de lo que pasa al lado nuestro, atrapados por la intensidad (u obsesión) que abrazamos durante trabajo o los experimentos. Pero qué fuerte es esa sensación cuando uno se reencuentra con lo que realmente importa.
¿Qué te gustaría seguir investigando a futuro?
Me gustaría que se pudieran responder preguntas del campo de la virología, y principalmente del campo de la evolución experimental, que parecían prácticamente inabordables desde nuestra región. Me gustaría que poco a poco el laboratorio, en los distintos congresos regionales e internacionales, presente sus resultados como estandarte, y que eso resulte en una escuela, de modo que el laboratorio se haga conocido por el tipo de ciencia que hace en relación con estos temas. Me gustaría que el laboratorio sea una plataforma para que sus estudiantes puedan salir, si así lo desean, a Estados Unidos o a Europa, y persigan sus sueños. Creo que vamos hacia ese lugar.
El LEEV está conformado por un equipo de científicos y científicas muy jóvenes. ¿Cuáles son los principales consejos que siempre intentás darles para ayudarlos a desarrollar sus carreras?
Sin lugar a duda, que se la jueguen por lo que creen y por lo que sueñan. El principal consejo es que sigan su corazón. Ese fue el principal consejo que me dio a mí un científico muy veterano en el IP de París hace mucho tiempo. Que sean apasionados, porque es la mejor manera de llegar a obtener los resultados o a desarrollar proyectos. El camino es durísimo y lo más común es que los experimentos no funcionen, pero hay que desarrollar resiliencia, tolerancia al fracaso. El éxito es transitar de fracaso en fracaso sin perder la ilusión.
El grupo también presenta otra columna clave en la cual todos se apoyan —y que ayuda muchísimo en todo esto—, que es Pilar Moreno. Muchas veces, si yo le erro—como cualquier persona—, por suerte somos dos y seguramente ella no le va errar. Al final del día me siento afortunado, somos gestores de talentos, y el verdadero trabajo lo hacen ellos, los jóvenes
Además de liderar el laboratorio, también sos cofundador de Guska. ¿En qué etapa está hoy la startup? ¿Y hasta dónde te gustaría llegar?
Hoy, la startup está en etapa de ensayos preclínicos, o sea, está haciendo ensayos en animales con resultados muy prometedores para frenar el desarrollo tumoral en diferentes modelos de ratón. Lo estamos logrando tanto para tumores inducidos por líneas celulares como aquellos derivados de tejidos cancerosos de pacientes humanos que son implantados en ratones, algo que aprendimnos gracias a la interacción con el laboratorio de Eduardo Osinaga en el IP Montevideo.
En la pandemia, nuestro aporte fue desde el diagnóstico. ¿Por qué ahora no podemos soñar con el desarrollo de terapéuticas? Nos gustaría que esto pudiese llegar, de acá a tres años, a un ensayo clínico (en humanos).