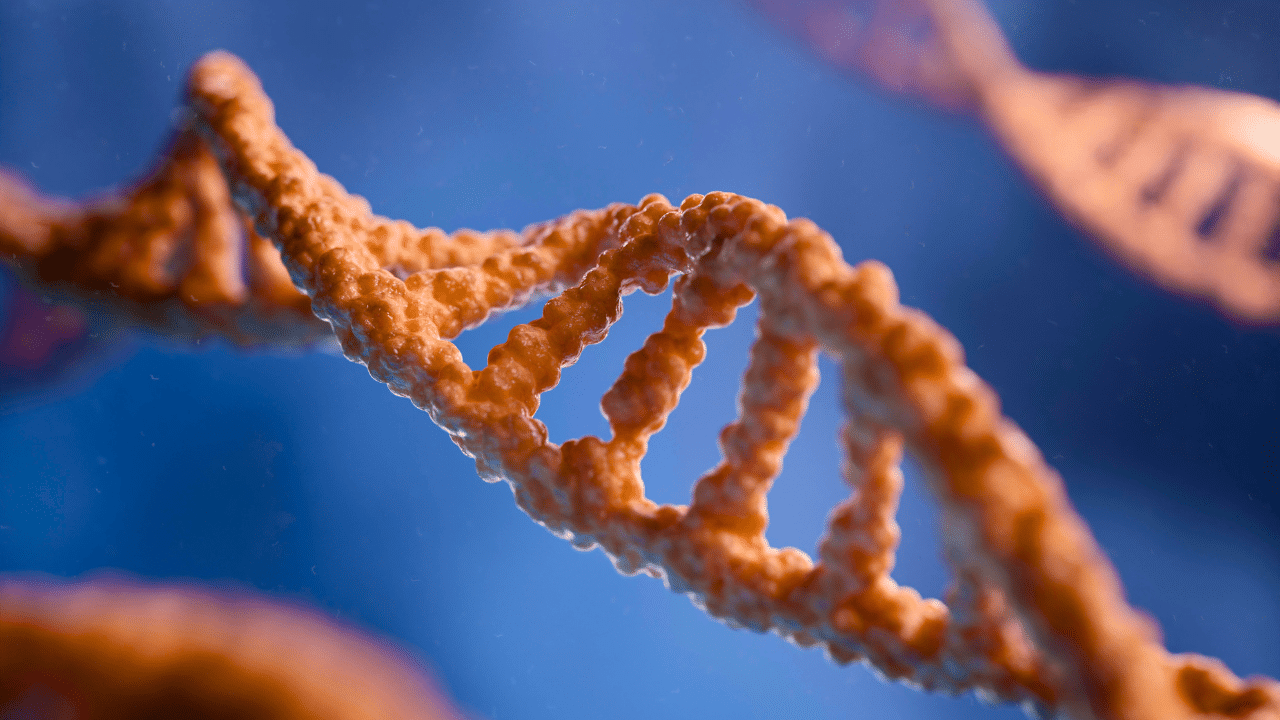El trabajo es resultado de la tesis de doctorado de Mauricio Castellano, codirigida por Juan Pablo Tosar y Mercedes Segovia, todos investigadores del Institut Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República. También participaron los científicos Valentina Blanco, Marco Li Calzi, Bruno Costa, Marcelo Hill y Alfonso Cayota (IPMontevideo /Udelar), y Kenneth Witwer, de la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins en Baltimore, EEUU.
El ARN —clave en el procesamiento de la información genética de cada ser vivo— usualmente está dentro de la célula donde cumple diferentes funciones. Pero también se sabe que hay ARN fuera de la célula, circulando en la sangre y otros fluidos corporales como saliva y orina, aunque en ese caso se estimaba que no tenía una función biológica relevante porque se degradaba rápidamente. Es más, se sostenía que la membrana que recubre cada célula actuaba como barrera para estas moléculas de ARN extracelular, y que cualquier ARN que quisiera entrar en una célula y tener una función debía estar necesariamente encapsulado en vesículas.
Sin embargo, el estudio uruguayo reveló que el ARN libre o “desnudo” puede ser absorbido espontáneamente por las células y activar diversos procesos biológicos. Según explican los autores en el artículo, este fenómeno permaneció sin ser detectado debido a la abundante presencia en la sangre de unas enzimas llamadas ARNasas, que degradan rápidamente el ARN circulante.
Ahora, el estudio comprobó que, si se inhiben estas enzimas, las células son capaces de internalizar el ARN extracelular, permitiendo que llegue a los ribosomas —las fábricas de proteínas celulares— o desencadenen respuestas inmunológicas cuando se trata de ARN bacteriano, por ejemplo.
Así, este hallazgo no solo cambia un principio de la biología celular, sino que muestra que existe un mecanismo de comunicación entre las células que usaría el ARN libre como mensajero. Explicaría también la abundancia de las ARNasas en la sangre, que funcionarían como regulador de la función del ARN libre.
Si bien es necesario continuar investigando para comprender los mecanismos involucrados en diferentes modelos (incluidos humanos), este hallazgo podría inspirar enfoques terapéuticos basados en ARN que antes se descartaban.
Accedé al artículo aquí.